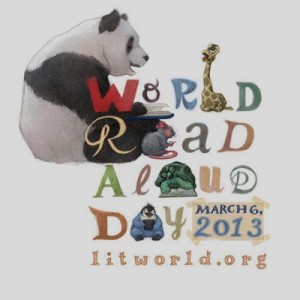Con los recuerdos de Francisco Ayala sobre la tradición familiar de leer en voz alta y un cuadro de su madre nos sumamos a la celebración del Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, promovido por la organización internacional LitWorld.
Como se recuerda en el blog de la vecina y amiga Asociación Entrelibros, mañana, 6 de marzo, es el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, promovido por LitWorld.
Han pasado más de dieciséis siglos ya desde que san Agustín descubriera con asombro la silenciosa manera de leer de san Ambrosio; tan remota nos parece hoy la costumbre de la lectura en voz alta para uno mismo, aunque muchos estudiantes lo siguen haciendo. Pero, en todo caso, no lo es en absoluto la de leer en voz alta a otros: lo hacen los profesores en las aulas, los poetas en sus recitales, los conferenciantes cuando dan una charla, los lectores que se reúnen en grupos; lo hacen con cariño y con provecho padres, abuelos y tíos.
En enero de 2005, Francisco Ayala fue invitado a dar una conferencia (a leer en voz alta) en la Biblioteca Nacional; la tituló «De vuelta en casa». Ayala, a la distancia de sus casi cien años de edad, recordaba así su relación infantil con los libros y la lectura:
«Aquella infancia mía estuvo, en efecto, dividida y compartida entre el gozoso desenfreno de los juegos al aire libre y la entrega ávida dentro del hogar a descifrar cuanto papel impreso cayera en mis manos. Y no eran pocos los libros que en aquella casa provinciana me aguardaban y que encontraba a mi alcance por doquier. Para esa época de comienzos de siglo, las familias burguesas mantenían una tradición de cultura que les consentía no sólo la lectura solitaria que por su cuenta pudiera hacer cada cual, sino también a veces la lectura doméstica en voz alta, seguida con frecuencia por una amigable discusión de los temas más diversos. Para ilustrar tradición semejante, que era, desde luego, bastante anterior a mi nacimiento, se me ocurre evocar aquí en estos momentos un cuadro que actualmente conservo en mi casa de Madrid. Se trata de un óleo pintado por mi madre cuando todavía, en los años de su soltería, tenía ella holgura para cultivar ese arte.
»Mi libro El jardín de las delicias contiene una fotografía de dicho cuadro, acompañada de un texto, «Nuestro jardín», que bien puede servir como testimonio. Aparecen en el lienzo tres figuras femeninas, una de ellas entregada a la lectura, y el modelo para ésta había sido la pintora misma, mi madre, quien se autorretrataba ahí en una de sus ocupaciones preferidas: «¿Cómo te arreglaste», le pregunta en mi relato el niño (o sea, yo), «para copiarte a ti misma con ese libro en la mano? ¿Dónde estabas colocada tú? No lo comprendo»; y sólo habría faltado que la impertinente curiosidad infantil quisiera saber también qué libro era el que tenía entre manos la señora del cuadro».